Ver Marruecos 2 en un mapa más grande
No todas son putas
Bien de mañana salimos de Plasencia, con el suelo húmedo y temiéndonos lo peor, sobre todo en mi caso por haber dejado en casa en traje de aguas. Sin embargo no tardó en abrir el día y volvía a rodar bajo un cielo primaveral, con temperatura agradable y a un buen ritmo. En pocas horas estábamos ya en la autopista de peaje de Sevilla a Jerez, circulando entre pinos y adelfas y recordando el reventón del neumático de la Teneré en 2006, durante mi frustrado viaje a Marruecos. Aún pude identificar el lugar exacto de la autopista en el que pasé unas horas esperando la llegada de la grúa.
Nos detuvimos a comer un anodino sándwich en una, no menos anodina gasolinera, y a llamar al tercer integrante del grupo, Carlos, que había salido desde Madrid el día anterior para hacer noche en Granada. Me cuenta que se ha caído en una rotonda y que se le ha roto la palanca de cambio pero que, afortunadamente, llevaba repuesto. (?). Colgué el teléfono y apreté los labios en una mueca de preocupación. Esto empezaba mal.
Una vez en el puerto de Tarifa sacamos los billetes y nos dispusimos a esperar a Carlos que llegó al poco rato. Debíamos darnos prisa porque el barco salía en quince o veinte minutos y si lo perdíamos tendríamos que esperar dos horas más. Carlos aún tuvo que sacar dinero en el cajero y nos alcanzó en la cola de la aduana. Allí, parados esperando a que la policía controlase toda la documentación de los vehículos que nos precedían, nos informó un operario de que el coche que teníamos delante era robado y que acababan de meter a los dos ocupantes en el calabozo. Lo habían sustraído en Algeciras y se disponían a introducirlo, de forma ilegal, en Marruecos. Uno de los policías nos comentaba que la gente se queja cuando comprueban los números de chasis y la documentación… en el caso del dueño del Fiat robado seguro que agradeció eternamente ese celo profesional.
En el barco hacemos cola para sellar los pasaportes y se nos cuela un grupo de trece turcos a los que miro con desprecio por su caradura. El calor era insoportable y la ropa de la moto contribuía a crear más incomodidad. Por fin nos sentamos en la cabina de proa y disfrutamos de nuestra llegada a África, primera visita a este continente para mis dos acompañantes.
Al bajar del barco enfilé rápidamente hacia las cabinas de la policía y, por el rabillo del ojo, vi que la moto de Carlos parecía tener algún problema, como si se negase a arrancar. Molina y yo nos pusimos los primeros de la cola, guiados por un personaje con chaleco fluorescente y una identificación colgándole del cuello. Recogió nuestra documentación de la moto, pasaportes y se metió en una de las cabinas de la aduana. Mientras, Carlos seguía sin aparecer y Molina se acercó a ver que pasaba a la par que yo me quedaba al cuidado de las motos. La XT de Carlos se negaba a arrancar, tal y como había anunciado con tosidos en la bodega del ferry.
El hombre del chaleco fluorescente llegó con nuestros papeles y formularios ya cubiertos y exigiendo una propina. La primera “primada” no se hizo esperar a nuestra llegada Reino Alauí. Yo sabía de estos buscavidas, pero no me imaginé que se presentaran ante uno con su identificación oficial y su apariencia de personal de la “organización”. En realidad sí son de la organización pues forman parte del enrevesado entramado burocrático que existe en Marruecos, mundo de propinas y de compraventa de favores. Le soltamos unos euros y esperamos la llegada de Carlos mientras hacíamos cambio de moneda a la salida del recinto aduanero.
Carlos se lió con los
buscavidas y le tomaron el pelo, sacándole diez euros antes de conseguir la documentación pertinente. Cuando por fin apareció, con cara exhausta, nos dijo que la moto no tenía ningún problema, se había quedado sin gasolina y no había abierto el grifo de la reserva. Este fue el primero de los “incidentes” de Carlos con la gasolina.
Mientras esperábamos a la entrada del puerto intenté obtener algunos datos de un señor mayor que barría con desgana la puerta pero Molina y yo concluimos en que el pobre hombre era mudo pues solo contestaba con muecas a los interrogantes que yo le planteaba en francés. Sin embargo, cuando vio la pegatina del depósito en árabe, “pongo mi confianza en Alá”, comenzó a hablar en árabe, a llevarse la mano al pecho y a mirarme con cara de bondad como si yo fuera un santo varón. La verdad es que me sentí reconfortado y me alegré de llevar la pegatina. El motivo de haberla echo no era disfrutar de los parabienes marroquíes sino llevar una muestra visible de respeto hacia la cultura islámica y la religión musulmana. Sentía la necesidad de comunicarme con ellos y decirles que simpatizo con su modo de ver la vida y que no pienso que todos los musulmanes sean talibanes, que no temo su forma de ver el mundo.
Nos internamos en Tánger y en su caótico tráfico y, después de preguntar a la policía y a varios transeúntes tomamos la salida hacia Casablanca. Mi intención era hacer algunos kilómetros en el norte de Marruecos, en dirección sur, antes de la caída de la tarde. Aún no sabíamos dónde íbamos a dormir.
La autopista de peaje, a pesar de tener buen piso y no demasiado tráfico, es un tanto peculiar. Por el arcén había gente paseando, de camino hacia alguna parte. Otros dormitaban a la sombra de los árboles dentro de la zona de seguridad, una vez rebasada la valla que la delimita, (rota en muchos puntos) y algunos animales, burros principalmente, pastaban tranquilamente indiferentes a nuestro paso. Familias enteras cruzaban caminando, primero hasta la mediana y luego la calzada del sentido contrario, con una naturalidad pasmosa. Agazapados entre las adelfas y la retama, los gendarmes esperaban con sus radares portátiles a que algún incauto superase el límite de velocidad, establecido en 120 km/h para esta vía.
La verdad es que resulta toda una experiencia circular por las autopistas en Marruecos, todo un ejercicio de concentración para estar atento a la conducción y no dejarte embelesar por todo aquello que ocurre a tu alrededor. Todo ello sin olvidar que en cualquier momento puede saltar a la calzada cualquier persona, animal o cosa.
Circulamos a 130 o 140 entre campos verdes y sembrados donde la maquinaria es escasa y el trabajo se desarrolla, en su mayor parte, a base de tracción animal o humana. Decenas, cientos de burros transportan cargas de lo más variopinto y toda la zona aledaña a la autopista bulle de actividad. Hay gente en todas partes.
Al llegar al peaje en Kenitra Carlos entabla conversación con un marroquí afincado en España que conduce un BMW 540 de línea musculosa al igual que su dueño. Se nos presenta como Zacky, (Zacariah), y nos recomienda dormir en Kenitra donde podremos dejar las motos en su garaje. Kenitra, (Al-Qunayṭra), una ciudad de unos cuatrocientos mil habitantes y a la que me habían recomendado no ir por ser demasiado peligrosa.
Salimos de la autopista detrás del BMW de Zacky y pronto nos internamos en Kenitra, de nuevo entro los que he dado en llamar la “conducción creativa” de los marroquíes, con maniobras prohibidas, nulo respeto por la línea continua y, en general, desprecio por cualquier vehículo que sea más pequeño que el que ellos conducen. Atravesamos la ciudad siguiendo a nuestro guía, pendientes de todo lo que se movía a nuestro alrededor, que no era poco, y pronto llegamos al barrio bien donde vivía Zack. Antes había parado varias veces a saludar a policías, paseantes y gentes de variado pelaje, estrechándoles la mano desde el coche como un político repartiendo cortesías. Frente a su casa nos tomamos un té en la terraza de una cafetería y charlamos durante un buen rato.
A pesar de las reticencias de Molina, Zacky nos invitó a quedarnos en su casa, ofreciéndonos el salón y la comida casera de su madre. Yo, que no pierdo oportunidad de empatizar con los aborígenes, estaba encantado. Para ese momento, nuestro anfitrión ya nos había enseñado los cuarenta mil euros que llevaba escondidos en la cintura, en bolsas de plástico, y el aparato eléctrico de defensa personal de novecientos mil voltios. En ese momento dudé un poco de dónde nos estábamos metiendo, la verdad.
Fátima, la madre de Zacariah, nos recibió con la proverbial hospitalidad marroquí, al igual que su hermana, que vive en los Emiratos Árabes y estaba de vacaciones en Kenitra. El piso es impresionante, con un salón inmenso donde nos acomodamos mientras Fátima preparaba la cena. Después de una ducha, mucha charla y distensión, estábamos como en casa. El padre de Zack, Abbdeluader, (o algo así), es el imán de la mezquita y no habla demasiado. Antes de eso fue piloto de avión, supongo que andar por las alturas te coloca más cerca de dios.
Cenamos copiosamente y salimos de copas. Molina, que es un dandy, salió de punta en blanco, dispuesto a cualquier menester que se presentase en cuanto a deporte nocturno, al igual que Zacky, un fanático de la ropa de marca de imposible adquisición para una economía familiar al uso. Carlos y yo, retraídos en cuestión de modas, parecíamos los criados, sobre todo yo, con mis sandalias y camiseta de turista del montón. Aun así, me dejaron entrar en la primera de las discotecas a la que acudimos, al filo de la media noche.
Al llegar a la “disco”, una sala de fiestas oscura y un tanto venida a menos, Zack pidió una botella de Chivas Regal que nos íbamos cepillando poco a poco. Tocaba música árabe un grupo local que, de cuando en cuando, le pasaba el micrófono a nuestro anfitrión en un improvisado karaoke y que, todo hay que decirlo, cantaba con gran talento. Cada vez que le pasaban el micro, al terminar, le soltaba algunos billetes al cantante de forma disimulada. Yo estaba alucinando con todo y no perdía detalle.
La mayoría de la población discotequera estaba compuesta por hombres de variadas edades, algunos con pintorescos bigotes y otros con chulescas poses, como corresponde a cualquier antro de este tipo. Las chicas, que también las había y algunas bastante apetecibles, no eran todas putas, según nos indicó Zack, pero sí la mayoría de ellas.
Salí a la pista a bailar con la chavalería, moviendo los hombros muy al estilo marroquí, sin duda obnubilado por la copiosa ingesta de güisqui y la atronante música electrónica árabe, por cierto, mucho más escuchable que el chunda-chunda de los tuneros de por aquí. Cuando nos bajamos la botella, yo ya había estado por los baños esnifando taba, (rape), con un tipo al que no conocía de nada, salimos hacia otra discoteca, aunque en realidad creíamos que ya nos íbamos a casa.
Por el camino, en el BMW con música electrónica a tope y las ventanillas bajadas, superábamos ampliamente los niveles de alcohol en sangre permitidos en España y, por supuesto, la velocidad máxima por las calles de Kenitra. En un cruce la policía se nos quedó mirando y Zack sacó su repertorio de saludos y mano al pecho como quien se dirige a los colegas a la salida de una “rave”. Los gendarmes devolvieron el saludo, sonrieron, intercambiaron charleta y nosotros seguimos nuestro camino con cara de flipados, (en mi caso el flipe no era solo por la situación).
En la nueva discoteca nos presentó al dueño y al negrazo que hacía de guardia de seguridad en la puerta, un enorme gigante de dos por dos, con la cabeza afeitada y unos brazos más anchos que mis piernas. Dentro pedimos otra botella de Chivas y nos sentamos en una mesa. Zack seguía saludando y dando besos, (entre ellos se dan cuatro), presentándonos gente y cantando con el micro de vez en cuando, mientras repartía billetes. Era como estar con el dueño de la ciudad. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo se acercaba a saludarlo y todas las chicas revoloteaban a su alrededor como moscas en la miel. Alguna de ellas te quitaba el hipo con su sola presencia. Yo no me fijaba en si eran putas o no, la verdad es que la mayoría de la población femenina de la disco era como salida de la tele: cuerpos de escándalo, minifaldas de impresión y ropa ajustada por doquier. Uno ya no tiene edad para estas impresiones fuertes y, en un momento dado, casi me da un pasmo cuando una de ellas, una de las amigas de Zack, comenzó a bailar con los movimientos más sensuales que un cuerpo femenino pueda desplegar. Sus nalgas se movían como electrificadas por una energía invisible y su vestido de rayas, ya corto de por si, aún subía de vez en cuando para mostrar, como en descuidos, el nacimiento de un glúteo que se adivinaba perverso. Me estaba poniendo malo y bajé a la pista a bailar, casualmente justo al lado de otra diosa de la belleza que, subida a no sé donde, sonreía y acaparaba miradas. Supongo que no todas son putas pero tampoco voy a investigar.
Yo, a esas alturas, tenía una mamada considerable, el Chivas entraba con facilidad y cuando quise darme cuenta estaba sentado en el coche, al lado de la amiga de Zack del vestido de rayas, intentando distraer mi mente con cualquier otra cosa que no fuesen sus muslos al lado de los míos. Estoicismo.
Llegamos a casa y Zacariah nos dejó en la puerta, largándose con la chica a un chalet de la playa. Antes de acostarnos aún tuve tiempo de ponerme histérico creyendo haber perdido los seis mil dirham que había cambiado esa mañana hasta que me di cuanta que estaban en la maleta de la moto.
Cuando me acosté el mundo daba vueltas y no precisamente en sentido literario. Eran las seis y media de la mañana marroquí.







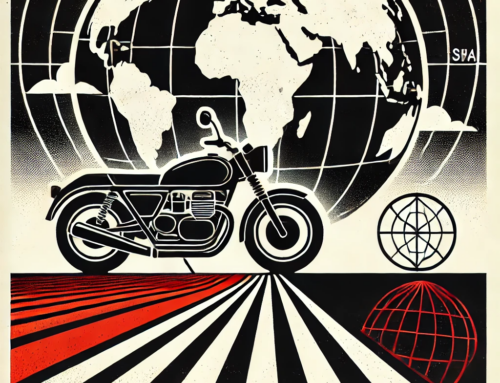


Deja tu comentario