Dejamos el albergue, de nuevo con los trajes de agua puestos mientras una lluvia fina, persistente, se empeña en esconder el paisaje. Acabo de añadir un chupito de aceite al motor y engrasado la cadena a conciencia. Listo para un nuevo día de ruta hasta Caen, lugar que usaremos de base de operaciones en casa de Alice, una chica del Hospitality que nos brinda su casa el tiempo que estimemos oportuno.
Ha dejado de llover y se abren grandes claros que nos muestran, en toda su magnitud, el “bocage” de la campiña bretona. El paisaje está fraccionado en miles de pequeños campos separados por setos naturales, por barreras de árboles y arbustos que le confieren el aspecto de un mosaico en diferentes tonalidades de verde. Ahora la carretera ya no es recta. En lugar de eso subimos y bajamos, flanqueamos colinas de escasa altura que construyen curvas perfectas bajo asfalto impecable. Rodamos por una carretera nueva, con su negro asfalto recién pintado y con una tracción excelente.
Las granjas están diseminadas aquí y allá y, una vez más, todo vuelve a ser perfecto y todo está en su lugar. Disfruto de esta perfección mientras dura pero no puedo evitar el aferrarme un poco a este sentimiento, a esta belleza a este estado de irrealidad tan palpable.
En Dinan el GPS parece empeñado en seguir su propia ruta mientras yo me afano en salir de esta pequeña ciudad. Ya llevamos varias vueltas por diferentes barrios y no parece que encontremos un salida a ninguna parte. En lugar de dejarme guiar por mi instinto, por el sol o, simplemente, preguntar cómo demonios se sale de aquí, sigo obedeciendo ciegamente las instrucciones de la voz femenina que emana del navegador y eso parece no dar resultado. Me doy por vencido, al fin, y me detengo para consultar el mapa y establecer una nueva ruta que nos va llevando por diferentes puertos fluviales, anacronismos para nosotros que nos creímos tan lejos del mar.
Esta carretera solitaria nos lleva, tranquilamente, en dirección norte, entre bosquetes de frondosas y prados de un verde insultantemente hermoso. Pronto salimos de ese lugar tan especial para adentrarnos en la rasa costera.
Hemos llegado al borde del mar y ya vemos en Monte Saint Michael elevándose majestuoso, allí al fondo, destacando entre la bruma marina. He puesto hace rato la cámara de vídeo a grabar por primera vez en el viaje. Ignoro lo que saldrá de ahí y, realmente, no tengo grandes esperanzas de lograr unas buenas tomas. Aún así la llevo conectada.
El Mt. St. Michel es como Santiago de Compostela pero concentrado en un área más pequeña. Miles de turistas abarrotamos todo el espacio disponible y el interior de la muralla está plagado de tiendas, hoteles y restaurantes para que podamos aportar nuestro óbolo.
Unos kilómetros antes de llegar la presencia de decenas de hoteles y casas de alquiler nos dan una idea de lo que nos vamos a encontrar. Conforme nos acercamos la densidad de tiendas y restaurantes va en aumento para llegar al paroxismo en el interior del recinto. Aún así el lugar es impresionante. La imaginación vuela, como no, a tiempos pretéritos, a intentos de conquista de la fortaleza y a noches de asedio en el que la frustración de los atacantes iba en aumento al subir o bajar la marea, dependiendo de si el ataque era desde el mar o desde tierra. La abadía en el lugar más alto, como corresponde a su estátus. El lugar donde moran los dioses, donde se entierran a los santos y donde habitan los que mandan ha de disponer de una situación privilegiada, erigido en custodio de bienes materiales y espirituales.
El calor está aumentando y conforme ascendemos escaleras esquivando a japoneses de ojos rasgados parapetados tras la cámara, como manda el tópico, siento que me sobra la ropa de la moto. No tardo mucho en estar empapado y ni siquiera unos tragos de la bota me refrescan. Las vistas desde aquí arriba son espectaculares. El mar abierto se intuye allí, al fondo, y hacia el interior se extiende la llanura desde donde puedo divisar al enemigo parapetado desde detrás de mi atalaya. Me da igual lo que traigan mientras tenga mi alabarda, mi ballesta y mis cañones para amedrentar a su retaguardia.
Necesito salir de aquí.
Este calor va camino de convertirme en sopa. En la puerta principal veo a varios japoneses con máscara de médico. Me pregunto si serán dentistas o simplemente este adminículo ha pasado a formar parte de la cultura nipona. Sin duda no les van los aires europeos. También pudiera ser que estén acatarrados y que no quieran exportar sus miasmas a Francia, que todo es posible.
De nuevo en marcha, ahora sí, en dirección Caen, al Este. Decidimos abandonar las carreteras secundarias y llegar cuanto antes a Caen donde ya nos esperan nuestras anfitrionas del Hospitality Club.
En la casa nos recibe Camille, una joven sonriente y hermosa que nos trata con amabilidad exquisita mientras nos ayuda a meter nuestro equipaje. Dejamos las maleras y resto de pertrechos en el salón y salimos al jardín a tomar una cerveza con ella y con Flor mientras esperamos a Alice y a la otra Camille. En poco tiempo ya estamos como en casa y el trato entre nosotros es de lo más familiar.
Las chicas viven en una casa curiosa, como un juguete enorme en el que puedes descubrir algo sorprendente en cada rincón. Un maniquí con un pezón remendado con cinta aislante, la bola de discoteca en el techo, muebles de deshecho recuperados y con nueva vida… La casa es un lugar mágico, lleno de vida y de simpatía. Va pasando la tarde entre cervezas y risas mientras nos contamos retazos de nuestras vidas, de nuestros viajes. Preparamos, de forma colectiva, una enorme y deliciosa ensalada. Está realmente buena. Ahora estamos en el salón, seguimos tomando cervezas y contándonos nuestras vidas. Noto que estoy mejorando mucho mi nivel de francés y me encuentro a gusto parloteando con cierta fluidez.



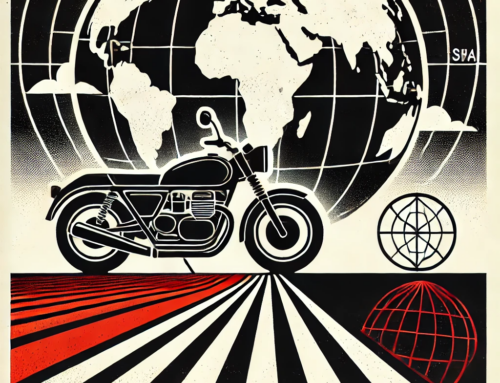


Deja tu comentario