Hoy es sábado. Salimos de nuevo a la autopista y en menos de quince minutos estamos en Francia. Creo que es la cuarta o quinta vez que cruzo esta frontera. En el peaje policías españoles y franceses custodian no se sabe muy bien qué, cada uno a su lado del redil. Las fronteras están trazadas para separar, para defender la integridad propia y la superioridad que sentimos los humanos con respecto al grupo de pobladores vecinos. Lo nuestro, lo de mi país, es lo mejor y debe ser defendido de el de “afuera” con líneas imaginarias y alambradas reales. Si, bueno, ya sé que no es un planteamiento muy original y seguro que es en extremo demagógico pero es lo que hay. No por demagógico deja de ser menos real.
Tomamos la ruta norte, en dirección Burdeos y la autopista sigue siendo igual de monótona que hace unas horas. Kilómetros de pinares en Las Landas dan paso a kilómetros de extensiones agrícolas un poco más al norte, sin que nada llame especialmente mi atención.
De vez en cuando algún cartel nos avisa de la presencia de un radar pero como todos están situados para sacar la foto de frente no les prestamos demasiada atención. En el carril contrario vemos que hay algunos controles con trípode y esos sí sacan la foto a la parte trasera de los vehículos.
Una moto sale como una exhalación en una de las incorporaciones y yo acelero para ir a rueda durante algunos kilómetros. Al acercarme, me doy cuenta de que se trata de la policía, que le está ordenando a un vehículo salir dela autopista en la siguiente incorporación. Allí, en el control, varios ciudadanos están siendo registrados en ropa interior. Resulta un poco chocante que el en país de la liberté te pongan casi en pelotas en el medio de la autopista, la verdad. Pero yo no he venido aquí a juzgar, solo a hacer kilómetros y a disfrutar de un viaje. Dejemos los juicios de valor y sigamos adelante.
Cerca de Burdeos comienza a llover. Primero es una lluvia tímida, unas gotas que no se atreven a llegar al suelo por pura cobardía. Unos kilómetros más adelante, ya con el traje de aguas puesto, las gotas han ganado confianza y, solidarias, golpean con violencia la pantalla del casco. Cuanto más avanzamos hacia el norte más negro se ve el cielo y, si alguna tenue esperanza teníamos de que dejase de llover, ésta ya se ha disipado hace rato.
El paisaje sigue siendo monótono, llano hasta donde la vista alcanza y verde intenso. Intento masajearme el cuello de vez en cuando pero las molestias no remiten.
Ahora la lluvia ha arreciado y hay momentos en los que la visión es muy escasa. Reduzco la velocidad de la marcha y disfruto yendo detrás de los camiones unos metros. Es como sumergirse en una ducha de agua sucia. El rebufo de cataratas y el nauseabundo olor del escape no me molestan lo más mínimo. Estoy en mi viaje y disfruto. Esto es ir en moto. Es un día perfecto para viajar, tan perfecto como cualquier otro. Me asalta esa sensación conocida de que todo está en su sitio y una enorme tranquilidad me invade, incluso en este día de mierda.
Ahora estamos en un área de servicio cerca de Sarzeau, nuestro destino en el día de hoy. Un francés me dice que no es gran día para ir en moto, justo lo contrario de lo que yo pienso. Le respondo que todos los días son perfectos para ir en moto, hoy especialmente. “Y cuando hace sol?” – pregunta divertido. Eso ya debe de ser la leche!
Sarzeau es un pueblo grande pero tranquilo como cualquier pueblo francés un sábado por la tarde. Ni frío ni calor. Llueve pero con menos intensidad que en las horas anteriores.
Preguntamos a un tendero por la Fest Noz a la que nos dirigimos y nos encamina hacia la Granja Beauvue, justo al lado del Chateau de Sucinio, un castillo enorme con su foso de agua y todo.
Llegamos justo a tiempo, la fiesta está empezando y un grupo de tragafuegos y malabaristas realiza sus evoluciones en el interior de la carpa. Al fijarme con atención descubro que la carpa no es tal sino un pajar enorme decorado para la ocasión. Un bar y un puesto de reparto de comida biológica, asícomo unos centenares de mesas corridas con sus bancos completan el cuadro.
Llamo a Aline y a Guillame, a los que conocí a través del Hospitality Club. Ellos son los que, semanas atrás, me hablaron de esta fiesta típica bretona y los que nos metieron el gusanillo de probar esta versión del mundo folk.
Lo que más nos sorprende, sin lugar a dudas, es el baile. Todos y cada uno de ellos son en círculo, con más o menos variaciones para bailar en pareja pero siempre formando un círculo, bien sea cogidos por los meñiques, la mano o del brazo.Todos bailan. Niños, abuelos, mujeres con culos prominentes, chicas hermosas con rastas, jóvenes con pinta de surferos… todo parece estar imbuido de un aura de complicidad que envuelve hasta el último rincón.
Yo estoy exhausto al segundo baile. La última melodía ha sido una pieza rápida en la que el cambio de pareja llegó a marearme. Me quedo a un lado un rato observando como la magia de la música bretona consigue unir a personajes tan dispares bajo una causa: el baile comunitario hasta bien entrada la madrugada.
Parecen ser capaces de bailar cualquier melodía. Las lentas tienen sus bailes tipo vals y las más rápidas se siguen, en circulo, con un enloquecido movimiento de piernas y hombros.
Así, entre cervezas, licores de enorme capacidad espirituosa y música, intento enhebrar, una vez que ha finalizado la música “oficial” en el escenario, un par de muñeiras con la gaita pero salgo perdedor de una lucha de egos con un saxofonista realmente virtuoso, así que, recojo en petate mientras la fiesta continúa.
Está amaneciendo y aún no tenemos dónde dormir. Confiábamos en que el dueño de la granja nos permitiese usar un pajar aledaño pero somos unos cuantos los que anhelamos ese hotel y no se le ve muy dispuesto. En realidad nada dispuesto. La verdad es que yo tampoco alojaría a unos cuantos borrachos, fumadores y cargados de ánimo, en el almiar donde almaceno la comida de mis vacas. Si las tuviera. De nuevo, nada que reprochar. Hemos venido porque nos ha dado la gana y por nuestros propios medios así que, ni reproches, ni exigencias.
A las cinco y media de la madrugada, con la luz del alba asomando por el Este, nuestra tienda está montada con una más que digna apariencia y nos retiramos para intentar dormir un rato, a pesar del barullo musical que reina a unos escasos cincuenta metros.
Mientras escucho un acordeón diatónico el sueño me va venciendo y los pensamientos, cada vez más errabundos, se hacen difusos y desaparecen.




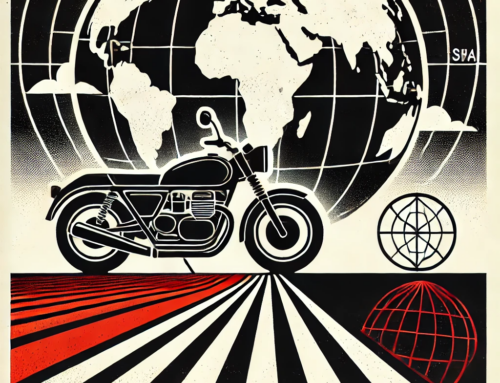


Deja tu comentario